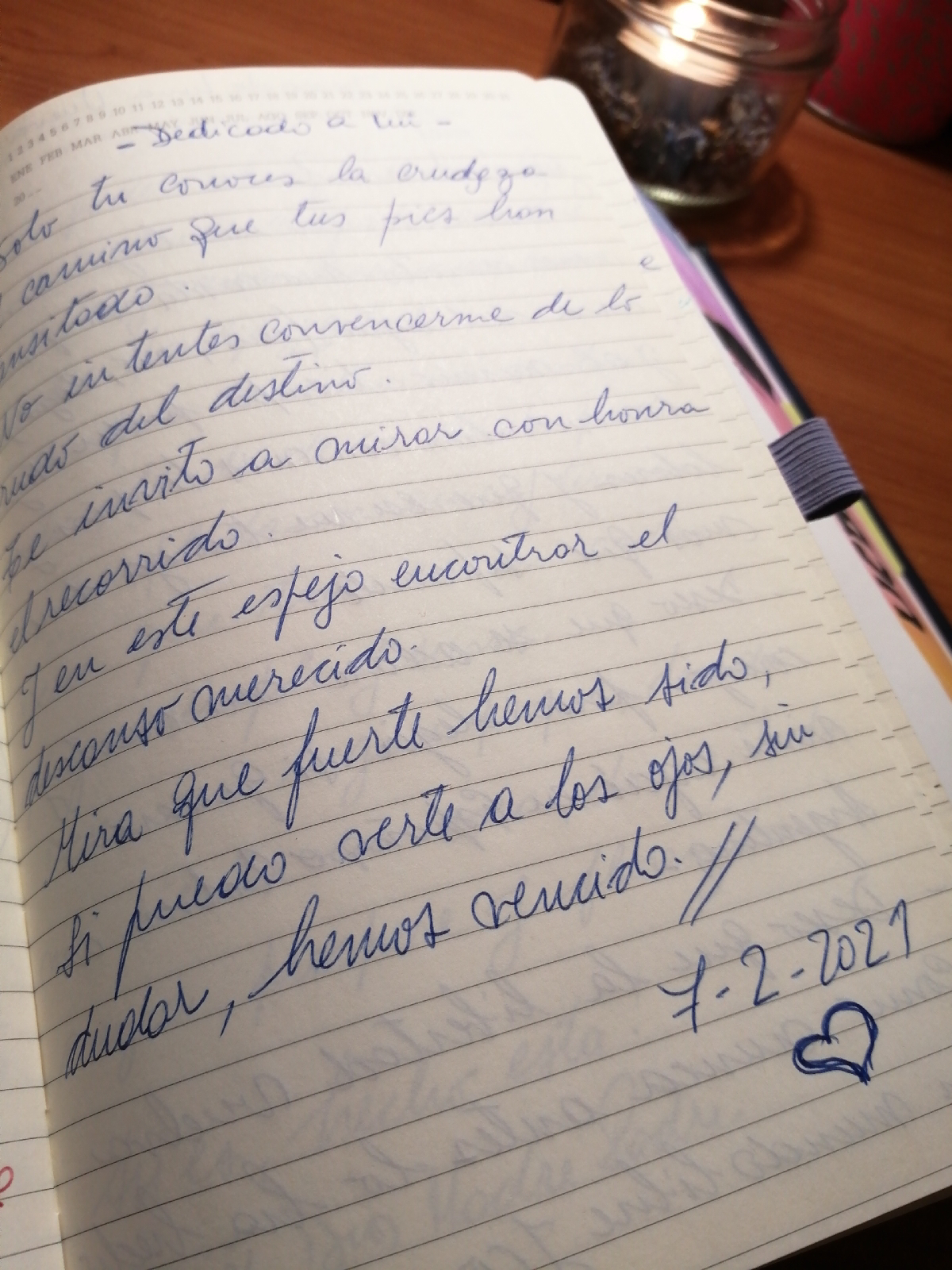El paraje
Sin duda en aquel paraje la vida tenía un ritmo diferente al que conocemos nosotros, los bichos de ciudad, también tenía otra música, otros colores, era como más nítido todo, más lento, o mejor dicho suave, si, definitivamente todo era más suave, todo menos las manos, marcadas con las cicatrices de la tierra.
Podría decirte que se vivía fuera de la realidad, pero eso sería injusto, así que me atrevo a decir que se vivía en una realidad poco común para los que nos acostumbramos a las urbes ruidosas y apresuradas.
Desde el alba todo era distinto, porque cantaba el gallo a coro con las chicharras, ese era el despertador, y el aroma del café recién colado perfumaba intenso el aire espeso de la madrugada empapada de rocío, acompañando al invitante olor del pan casero que brotaba de aquel viejo horno de barro que se erguía al final de la galería.
Despertábamos a otro ritmo en aquel lugar, despertábamos como despiertan las aves, con el tiempo de sobra para desperezarnos como gatos, con libertad para hacer los primeros pasos matinales sacudiendo las plumas como los pavos, los gansos y las gallinas que compartían el corral.
Pocas veces el agua se veía tan clara en otros pagos como la que surgía de la tierra para saciar la sed y la necesidad, se había construido un pequeño canal que la desviaba hacia la casona y devolvía a su curso el agua que no usábamos.
Desde el ventanal percudido de la sala que hacía también de cocina y comedor, se lograba vigilar la huerta, que en esta época del año rebosaba de colores, cada estación tiene sus colores en el paraje, pero ninguna lo hacía brillar tanto como lo lograba el verano.
Él partía con su ropa de fajina directo al corral a abastecer a los animales para más tarde, cuando ya todos hayan despertado, abrir las tranqueras como quien abre las puertas del cielo y deja libres a los ángeles, cabras y ovejas convivían casi en la confusión de no saberse diferentes.
Los niños eramos los encargados de revisar el gallinero y recolectar huevos para luego trepar en los árboles en busca de la fruta madura aún fresca por la tregua que la noche y el rocío otorgan. Terminadas nuestras tareas, nos dedicábamos a revolotear hasta que sonara la campana que nos marcaba el mediodía, el aseo y el almuerzo.
Ella, tan suave, habitaba la cocina con maestría. Cada plato era una obra de amor más que de arte, sus dulces, sus pasteles, sus conservas, todo lo que ella ponía sobre la mesa emanaba felicidad y nos provocaba ese humor que te provocan las fiestas de cumpleaños, pero todos los días. ¿Te imaginás? Todos los días era una fiesta, era imposible aburrirse, era imposible no sonreír ante esos ojos, era imposible no estar agradecido a esas manos que más allá de preparar manjares, cobijaban.
Así iba cediendo la tarde, lenta, suave mientras nos sentábamos a leer algún cuento sobre los pastizales, interrumpidos por algunos de los perros en busca de juegos, o por el zumbar de los abejorros en vuelo que no advertían nuestra presencia. Desde allí podíamos ver la ropa flameante en el tendedero, y los pocos caballos que trotando recorrían el terreno en solo unos minutos. No era tanto, pero era el paraíso para nosotros, sobre todo cuando llegaba la hora de ir al agua, la excusa era el baño, excusa perfecta para correr en busca de las cámaras de algún tractor ya en desuso y hacerlas rodar hasta la orilla para lanzarnos luego entre las rocas y soñar como piratas y sirenas, insaciables de agua y libertad.
Él nos venía a buscar mientras ella terminaba de colar la sopa, o de asar algún manjar mientras el sol muy despacito se escondía tras la loma donde aquél árbol era su último refugio antes de desaparecer en el horizonte dejando espacio al manto de estrellas que más tarde aparecería en ese cielo tan cercano y familiar.
Era la hora de los sapos y las luciérnagas, la hora de los corrales dormidos, la hora de las charlas y los cuentos, era la hora de las velas, las miradas y el farol, que al terminar el día se apagaban como suele hacerlo cada noche el sol.
¿Qué el sol no se apaga? Si lo se, pero no lo sabíamos en aquel entonces, en aquellos tiempos. en aquel rincón.
Parece mentira que hoy que somos bichos de ciudad pensemos que solo es una la realidad, que no hay opción, que no hay salida, que el camino hacia aquel paraje nos conduce a un paredón... Parece mentira que pienses hoy que ésta realidad en la que vivimos desesperanzados y tristes sea de verdad la única opción.
Podría decirte que se vivía fuera de la realidad, pero eso sería injusto, así que me atrevo a decir que se vivía en una realidad poco común para los que nos acostumbramos a las urbes ruidosas y apresuradas.
Desde el alba todo era distinto, porque cantaba el gallo a coro con las chicharras, ese era el despertador, y el aroma del café recién colado perfumaba intenso el aire espeso de la madrugada empapada de rocío, acompañando al invitante olor del pan casero que brotaba de aquel viejo horno de barro que se erguía al final de la galería.
Despertábamos a otro ritmo en aquel lugar, despertábamos como despiertan las aves, con el tiempo de sobra para desperezarnos como gatos, con libertad para hacer los primeros pasos matinales sacudiendo las plumas como los pavos, los gansos y las gallinas que compartían el corral.
Pocas veces el agua se veía tan clara en otros pagos como la que surgía de la tierra para saciar la sed y la necesidad, se había construido un pequeño canal que la desviaba hacia la casona y devolvía a su curso el agua que no usábamos.
Desde el ventanal percudido de la sala que hacía también de cocina y comedor, se lograba vigilar la huerta, que en esta época del año rebosaba de colores, cada estación tiene sus colores en el paraje, pero ninguna lo hacía brillar tanto como lo lograba el verano.
Él partía con su ropa de fajina directo al corral a abastecer a los animales para más tarde, cuando ya todos hayan despertado, abrir las tranqueras como quien abre las puertas del cielo y deja libres a los ángeles, cabras y ovejas convivían casi en la confusión de no saberse diferentes.
Los niños eramos los encargados de revisar el gallinero y recolectar huevos para luego trepar en los árboles en busca de la fruta madura aún fresca por la tregua que la noche y el rocío otorgan. Terminadas nuestras tareas, nos dedicábamos a revolotear hasta que sonara la campana que nos marcaba el mediodía, el aseo y el almuerzo.
Ella, tan suave, habitaba la cocina con maestría. Cada plato era una obra de amor más que de arte, sus dulces, sus pasteles, sus conservas, todo lo que ella ponía sobre la mesa emanaba felicidad y nos provocaba ese humor que te provocan las fiestas de cumpleaños, pero todos los días. ¿Te imaginás? Todos los días era una fiesta, era imposible aburrirse, era imposible no sonreír ante esos ojos, era imposible no estar agradecido a esas manos que más allá de preparar manjares, cobijaban.
Así iba cediendo la tarde, lenta, suave mientras nos sentábamos a leer algún cuento sobre los pastizales, interrumpidos por algunos de los perros en busca de juegos, o por el zumbar de los abejorros en vuelo que no advertían nuestra presencia. Desde allí podíamos ver la ropa flameante en el tendedero, y los pocos caballos que trotando recorrían el terreno en solo unos minutos. No era tanto, pero era el paraíso para nosotros, sobre todo cuando llegaba la hora de ir al agua, la excusa era el baño, excusa perfecta para correr en busca de las cámaras de algún tractor ya en desuso y hacerlas rodar hasta la orilla para lanzarnos luego entre las rocas y soñar como piratas y sirenas, insaciables de agua y libertad.
Él nos venía a buscar mientras ella terminaba de colar la sopa, o de asar algún manjar mientras el sol muy despacito se escondía tras la loma donde aquél árbol era su último refugio antes de desaparecer en el horizonte dejando espacio al manto de estrellas que más tarde aparecería en ese cielo tan cercano y familiar.
Era la hora de los sapos y las luciérnagas, la hora de los corrales dormidos, la hora de las charlas y los cuentos, era la hora de las velas, las miradas y el farol, que al terminar el día se apagaban como suele hacerlo cada noche el sol.
¿Qué el sol no se apaga? Si lo se, pero no lo sabíamos en aquel entonces, en aquellos tiempos. en aquel rincón.
Parece mentira que hoy que somos bichos de ciudad pensemos que solo es una la realidad, que no hay opción, que no hay salida, que el camino hacia aquel paraje nos conduce a un paredón... Parece mentira que pienses hoy que ésta realidad en la que vivimos desesperanzados y tristes sea de verdad la única opción.